Texto de descarga gratis
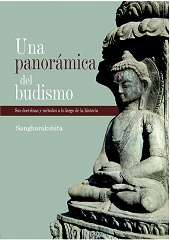 Una Panorámica del Budismo
Una Panorámica del Budismo
Dado que la "Panorámica" es una obra tan extensa y además recientemente editada no podemos poner el libro entero para descargar gratis, sólo hemos puesto unas selecciones para dar la oportunidad de conocerla.
Capítulo Segundo :: sección I. ¿Hay un budismo o varios?
La distinción entre lo individual y lo social es una de esas distinciones que no sólo se aplica al hombre sino también a todas las actividades humanas. Son, pues, dobles, como el hombre, todas sus actividades, incluyendo la religión. En la poesía, por ejemplo, se da simultáneamente la expresión y la comunicación; en la política se habla de derechos y de deberes; y la ética no sólo se interesa en las repercusiones que las acciones propias tienen sobre sí mismo, sino también en la forma en que afectan a las vidas de otros seres.
La primera persona que hizo clara y adecuadamente la distinción entre las dos “caras” de la religión fue William James, a quien debemos la distinción (muy útil con respecto al Método) entre los términos “Religión Personal” y “Religión Institucional”. Sin embargo, con respecto al budismo, la distinción ya estaba implícita en el término doble dhamma-vinaya, Doctrina y Disciplina, que comprende los aspectos principales del Budismo Antiguo. Los términos de James, al ser el producto de generalizaciones sobre la naturaleza del cristianismo, ciertamente no coinciden con exactitud con las expresiones en pali. Tampoco son tan precisas como éstas. Pero su imprecisión los hacen quizá más útiles para tratar de caracterizar la variedad de movimientos y tendencias aparentemente divergentes que a lo largo de veinticinco siglos han constituido el budismo, en el sentido más verdadero y amplio de la palabra.
La religión institucional es la forma que asume la enseñanza tradicional para, a partir del orden material objetivo de las cosas, poder obrar subjetivamente sobre los corazones y las mentes de los hombres. Pertenecen al aspecto institucional de la religión todos los elementos exteriores de apoyo a la Doctrina, es decir, todo lo relacionado con la organización y con lo social, como por ejemplo, los templos, las ordenes monásticas, los hábitos, las lenguas canónicas, la música y arte sagrado, así como las costumbres y observancias tradicionales de todo tipo. Con respecto al budismo, la religión personal abarca el estudio, la comprensión y la práctica de las enseñanzas que pertenecen a la Moralidad, la Meditación y la Sabiduría.
Incluso al turista más desinteresado le resulta evidente que el Dharma ha asumido en cada país en que se arraigó una forma nacional única e inconfundible, así como su matiz local. La historia del desarrollo de la estupa es un buen ejemplo de esto. La forma redondeada que tenía originalmente en la India se ha transformado en la bella forma acampanada del tipo de estupa cingalesa, en los chortens del Tíbet que se estrechan junto a la base, en la perpendicularidad casi gótica de los dorados y elegantes chedis siameses, en las chaityas de Nepal envueltas con banderitas (con la mirada de los hipnóticos ojos que pintan en cada uno de sus cuatro lados), en las formaciones casi urbanas de Java y Camboya, y en las pagodas de la China y el Japón. Esta es una ilustración arquitectónica de la riqueza y diversidad del Dharma en su aspecto institucional. De la India nada puede decirse: aunque sistemas de enseñanza posteriores al budismo incorporaron cierto número de sus enseñanzas, el budismo como religión institucional dejó de existir allí hace mucho tiempo. Pero vayamos hacia el sur, a Ceilán, el centro del budismo theravada por siglos y donde, incluso actualmente, se encuentra a los maestros exponentes más cultivados e inteligentes de esta antigua escuela.
El cielo es un abismo azul sin una sola nube. La luz del sol que se refleja en la blancura de las paredes casi daña la vista. Son pequeñas edificaciones con sus rojos tejados y galerías exteriores, son los viharas. Cerca de estos, los templos, o dagobas, son tan blancos que parecen ser planos en vez de redondos. Parecen enormes recortes de hojas de papel blanco que hubieran sido pegados al paisaje. Hay palmeras cocoteras por todas partes; en formaciones regulares, apiñadas o aisladas. Sus troncos, inclinados sobre la tierra en ángulos de diversos grados, forman siluetas entrelazadas contra el cielo; algunas palmas barren el suelo. En lo alto cuelgan los racimos de cocos verdes que parecen bastante pequeños hasta que vemos la pequeña figura de un hombre con su turbante trepando la palmera y lanzando los frutos al suelo. Es aún temprano. Por el camino viene lenta y silenciosamente -con una lentitud tal que parece una mancha de color en movimiento casi imperceptible- una figura vestida de amarillo con la cabeza afeitada e inclinada hacia delante. Entre sus manos trae un gran cuenco negro. Su semblante es impasible y sus ojos parecen estar cerrados, pues fija su mirada en el suelo delante de él. Con dignidad y lentitud va de puerta en puerta y es recibido con saludos respetuosos. Deteniéndose un momento, levanta la tapa del cuenco para recibir la limosna de los fieles que, a juzgar por su conducta reverente, se sienten más en deuda con él que él con ellos. Van apareciendo cada vez más figuras amarillas, lentamente caminando; como flores que se elevan sobre las franjas intercaladas de sombra púrpura y resplandeciente sol. No tardan mucho en desaparecer de la escena. A medida que el sol se va remontando y las sombras se hacen más cortas no se ve ya ningún ser humano excepto algún mozo de carga tamil, su cuerpo negro-azulado y sudoroso, brillando y tambaleándose ligeramente al caminar bajo su enorme carga. El conductor de la rikisha duerme entre las varas del vehículo, en un trocito de sombra. La tierra y el cielo empiezan a vibrar del calor. No tarda en aparecer una neblina que hace difuminarse el paisaje que ahora aún se ondula ligeramente como visto a través de lenguas de fuego... El sudor... el agotamiento... la postración... el sonido del abanico sobre la cama... entonces, la inconsciencia.
Al despertar la tierra está cubierta de profundas y frescas sombras. Una ligera brisa trae un alivio inimaginable. Las palmeras, movidas por la brisa producen un sonido crujiente con sus hojas y al mirar hacia arriba se ve entre ellas un cielo completamente raso e iluminado por multitud de estrellas. Suena el tom-tom del templo cercano, gimen los clarinetes, el aire que durante todo el día vibró con la intensidad del calor, vibra ahora con el frenesí del sonido. Ya empiezan a vislumbrarse blancas figuras entre las sombras de los árboles. Cada una lleva una bandeja con un montoncito de flores de cinco pétalos, flores del templo –¡Ah que increíblemente dulce es su fragancia en la noche!–, además de incienso y una lamparita. Vayamos tras ellos al templo. Inclinémonos juntos en reverencia a los pies del Exaltado. Con dificultad nos introducimos en el templo lleno completamente de devotos vestidos de blanco. El ambiente está cargado por el humo de cientos de lamparitas de aceite de coco. Se avanza muy lentamente. Hombres y mujeres permanecen en silencio o murmuran sus oraciones; no hay impaciencia, nadie empuja. Pulgada a pulgada, avanzamos con la muchedumbre. Al final se reduce la presión y nos encontramos frente al gran altar, la cintura contra su orilla. Está cubierto de flores por todas partes, el dulce olor del incienso es abrumador y miles de velas chisporrotean y arden. Mirando hacia arriba vemos tras el altar, vestidos en sus hábitos amarillos, unos diez o doce monjes que sonríen benignamente a los devotos. Algo más allá y por encima de ellos se alza la imagen del Buda pintada en alegres colores, en su semblante la sonrisa de la paz eterna. La leve presión a nuestras espaldas nos recuerda que hay que quitarse y dar paso a los que nos siguen y unos minutos después nos encontramos fuera del templo en el aire fresco de la noche. De pie, bajo las palmeras contemplamos las filas de devotos que pasan por las puertas exteriores del templo. Entonces vemos venir una fila de elefantes magníficamente enjaezados que surge de la oscuridad, el balanceo de su caminar y su paso triunfal iluminado por el resplandor de las antorchas. Van rodeados de grupos de muchachos que gritan con excitación. A ambos lados de la procesión danzan bailarines corpulentos, haciendo piruetas y pisando al compás del tom-tom. Sus oscuros cuerpos cubiertos de aceite reflejan el resplandor de las antorchas y llevan tocados fantásticos. Es un tumulto ensordecedor pero sólo dura unos momentos. El desfile desaparece de nuestra vista con la misma rapidez que apareció. Una hora más tarde el último devoto habrá dejado el templo para irse a casa. El silencio reina. Pero por horas, aun después de habernos acostado, seguiremos oyendo el débil e insistente sonido del tom-tom: tom-tom... tom-tom...
Hay tan sólo dos mil millas de Ceilán, el centro del budismo theravada, al Tíbet, el corazón de la tradición mahayana. Sin embargo en el plano espiritual, al menos con respecto a los aspectos institucionales de la religión, la distancia entre ambos es inmensa. Una vez cruzados los picos nevados del Himalaya, la barrera de montañas mayor y más sublime que existe, nos encontramos en el Tejado del Mundo. El viento helado sopla con furia atravesando las telas acolchadas y las pieles. Poco a poco empieza a nevar y el viento hace que caigan los copos casi en horizontal. La intensa blancura de la tierra y el intenso azul del cielo nos daña la vista. Con frecuencia nos pasan temporales, aullando como legiones de diablos que a fuerza de golpes trataran de precipitarnos en los profundísimos precipicios. Con las manos inmovilizadas por el frío, nos ceñimos con fuerza al caballo que nos transporta. Finalmente el animal va descendiendo con dificultad la ladera de un monte... las tres semanas de viaje a la Tierra de la Religión se acaban. Dolorosamente tratamos de abrir completamente los ojos, tratamos de mover con los dedos los párpados pegados. Alrededor, el horizonte, círculo ininterrumpido, forma un borde afilado y cortante contra el cielo. Notamos que nunca antes habíamos comprendido que era el espacio. En el paisaje, manchas esparcidas de color verde, pero ni siquiera un árbol y tan sólo algunos matorrales aislados. Estamos ante una gran expansión de hierba ondulante tan suave y plana como una mesa de billar y con manchitas que, a primera vista, parecen rocas pero que son en realidad caseríos tibetanos, vemos también puntos negros que son los yaks paciendo y las tiendas de nómadas diseminadas a intervalos enormes. Son estas cosas tan pequeñas que a primera vista el paisaje nos parece desierto.
Cabalgando varios días, lo que nos había parecido una pequeña irregularidad en el horizonte, se convierte en sierras largas y bajas, que en la lejanía se hacen azules y negras. A medida que nos acercamos, su altura se perfila contra el cielo. Finalmente, se eleva entre ellas un gran pico que parece aproximarse a las regiones de los cielos. Con el cuerpo dolorido por horas montando sin cesar, descabalgamos al pie de una escalinata tallada en la roca como para pies de gigantes. Ascendemos poco a poco. A cada recodo nos encontramos con un nuevo tramo, mil escalones en cada uno de ellos. Ya no nos atrevemos a mirar hacia abajo. Finalmente, en la próxima cresta, a unos cientos de pies más arriba, vemos paredes a franjas blancas y rojas con tejados dorados. Es difícil ver donde termina la montaña y empieza el monasterio, ya que la construcción es del mismo material que la montaña y su escala es también grandiosa. Frente a nosotros la oscuridad revelada por un gran puerta que se abre. Hombres de aspecto fornido montan guardia a los lados, su corpulencia es exagerada por el bulto de sus vestiduras de lana color marrón rojizo, su excepcional altura aumenta con el gorro amarillo cuya forma recuerda el casco de Aquiles, y los bastones con adornos metálicos remachados que llevan les dan un aspecto aún más terrible. Entornan sus ojos y nos miran con sospecha cuando nos acercamos, pero no nos dicen nada y nos dejan pasar. La puerta de hierro se cierra de golpe a nuestra espalda, se oye el ruido metálico de cadenas. Pasa ni tan siquiera un minuto y el sonido resuena con gran eco como si proviniera del corazón de la tierra. Poco a poco caminamos a tientas en la oscuridad completa, el suelo no está liso y tropezamos. Somos conscientes de que a ambos lados parece pasarnos gente y de repente una mano nos toma del brazo y nos lleva adelante con cierta rudeza. Frente a nosotros distinguimos una luz pálida; una puerta se abre. Al alzarse de repente una cortina, la luz pálida se convierte en intenso resplandor acompañado del sonido estrepitoso de tono lastimero de las trompetas. Sonido inexplicablemente conmovedor que hasta entonces había contenido el tremendo grosor de las paredes.
Nos encontramos en una cámara de grandes dimensiones. En el suelo, en largas filas, se sientan monjes con sus hábitos de color marrón rojizo, debe de haber miles de monjes. Del techo cuelgan enormes Banderas Victoriosas de forma cilíndrica y de colores diversos. Cada monje tiene delante un cuenco de té humeante, algunos beben y otros contribuyen con sus voces al coro de voces guturales profundas de la asamblea, el cual va de extremo a extremo de la estancia como si fuese una ola. Por el centro, a lo largo del pasillo formado por las filas, se pasea con un látigo una figura similar a las que vimos a cada lado de la puerta. Los escasos rayos de sol verticales que penetran por aperturas en el techo, iluminan los semblantes de los monjes, algunos son sin duda muy viejos, otros increíblemente jóvenes; pero todos, si bien algunos son cargados de espaldas, son de aspecto robusto y llevan afeitada la cabeza. Al fondo, sobre una mesa estrecha y casi tan larga como la anchura de la habitación, arden cientos de lamparitas de mantequilla doradas. Detrás está el altar en el que han sido colocadas ofrendas artísticamente moldeadas. A la izquierda, a una altura superior a las cabezas de los monjes hay un trono tallado, pintado y dorado magníficamente. Nos encontramos ahora frente a este trono, y llevamos extendido sobre ambas manos un largo pañuelo de seda blanco. Con las piernas cruzadas se sienta sobre un cojín bordado un hombre viejo vestido con un magnífico atuendo de seda roja oscura. No es de este mundo la sonrisa con que nos mira desde su trono cuando nos acercarnos a presentarle nuestro respeto y reverencia; es la sonrisa de la Iluminación. Es su sonrisa de mayor brillo que cualquier rayo de sol mundano y nos penetra el corazón. En los diminutos y brillantes ojos de ese hombre parece residir toda la sabiduría y somos conscientes de que ve aun nuestros secretos más profundos, sin embargo no le tememos.
Unos minutos después, frente al altar principal, contemplamos la misma sonrisa, pero ahora calmadamente y con ternura brilla, como si partiera de la misma Luna, sobre la cara central de la blanca imagen de once cabezas que hay tras los cristales del tabernáculo. Tiene mil brazos y en las manos o lleva un emblema o cruza los dedos con un gracioso gesto, los brazos parten de los hombros como los radios de una rueda. Estamos frente a la Compasión Universal. Poco después estamos frente a la Muerte.
Llevados apresuradamente a lo largo de un oscuro corredor, vamos dejando atrás los sonidos de la estancia del altar y se nos conduce a un agujero oscuro. Allí tan sólo brilla una lámpara. Temeroso, como obedeciendo una orden y sin deseo de hacerlo, el monje levanta la pesada cortina de anillos de hierro que hay colgada en el altar más recóndito. Involuntariamente retrocedemos. La imagen que desde arriba nos mira con ojos abultados es sumamente amenazadora. Su enorme y poderoso cuerpo es de color azul oscuro y está adornado con guirnaldas de cráneos humanos. Sus cuatro brazos se alzan en gesto amenazante, diversas armas en sus manos. Una de sus fornidas rodillas se alza y con el pie se dispone a aplastar a los enemigos del Dharma. Tiene la cabeza de un animal con astas, la roja lengua cuelga entre sus filas de colmillos como si estuviera sediento de sangre. Lleva alrededor de la cintura una piel de tigre. Contra su cuerpo se ciñe el de su blanca y pequeña consorte pegada a su pecho. Los delgados brazos alrededor de su cuello de toro, las piernas rodeando sus muslos y la boca pasionalmente unida a la suya. Están unidos por el abrazo sexual. A su alrededor una aureola rugiente de llamas. Es terrible pero de extraña fascinación, y vibra con poder incalculable. Son el Padre y la Madre, la Pareja transcendental cuya unión representa la inseparabilidad de la Sabiduría y de la Compasión, de la Doctrina y el Método, y, desde el punto de vista mucho más limitado en que empezamos, representan la unión metafísica de los aspectos institucionales y personales de la religión. La figura se alza frente a nosotros con todo su vigor preternatural hasta que, con un sonido metálico, cae la cortina, dejándonos a la luz de una lámpara humeante que proyecta contra el techo la fantástica sombra de un enorme animal disecado que cuelga del techo.
¡Qué asombrosamente distinta es la imagen del budismo de ambos países! El lector se preguntará si es posible encontrar mayor contraste que el que se da entre el budismo en Ceilán y el budismo en el Tíbet. Aunque confieso haber realzado deliberadamente el colorido y haber trabajado conscientemente el ambiente de las descripciones que he dado, no se puede negar que estas ilustran fielmente las diferencias prevalecientes a nivel institucional entre las distintas e independientes ramas de la tradición budista.
A aquellos que han nacido en un ámbito dominado, desde el punto de vista religioso, por una determinada forma institucional del budismo que excluya a las otras, les resultará difícil no caer en el error de pensar que la forma con que se familiarizaron desde su niñez es la verdadera forma, mientras que las demás son falsas. Los observadores menos perspicaces, de hecho, se precipitan al error de pensar que lo que ellos no conocen del budismo simplemente no es en absoluto budismo, o, como admiten a veces en sus momentos de claridad, se trata nada más que de formas del budismo corrompidas, degeneradas y pervertidas.
Bacon reprendía a aquellos que –según él– por comprender sólo superficialmente las leyes de la naturaleza se inclinaban hacia el ateísmo. Es algo similar lo que le ocurre al estudiante serio del budismo que consigue penetrar un poco, sin bien no suficiente, los soportes institucionales y simbólicos del Dharma, y llegar, así, a las formulaciones intelectuales de que derivan su significado. No encuentra él la resolución de la discordia que parece dominar al budismo en el nivel institucional sino su intensificación. Un poco de conocimiento sobre algo no es sólo peligroso; es más peligroso que la ignorancia total sobre ello. El hombre corriente, al ser consciente de las diferencias externas probablemente mantenga la esperanza de que tras la fachada de lo institucional se oculten formas similares de la misma religión. Esta consideración raramente se le pasa por la cabeza al estudiante escolástico. Tomando como premisas su conocimiento extenso, aunque no profundo, de los principios fundamentales de su propia escuela, de un lado, y del otro, sus conocimientos inadecuados y con frecuencia erróneos de los principios fundamentales de otras escuelas, llega triunfalmente a la conclusión de que tanto respecto a la Doctrina como al Método la enseñanza de la escuela a que él pertenece es la única genuina. Las enseñanzas de las demás escuelas son para él un producto de imitación barato que ciertos impostores han introducido entre aquellos ingenuos que viven en partes del mundo budista menos favorecida que la suya.
Aun con todo, la pobre rana de la charca, prisionera de su propia escuela, no puede ser culpada completamente por su incapacidad de comprender que el poderoso océano del Dharma no puede ser medido con las medidas de su pequeña charca. Podríamos incluso perdonarle que pierda los estribos y expulse a la bienintencionada rana del océano que fue a su charca a hablarle de extensiones de agua muchísimo mayores que las que ella conoce.
Ya vimos en el capítulo primero que existe un budismo básico que constituye los fundamentos de todas las escuelas. No obstante, las doctrinas por las que las distintas líneas de la tradición se distinguen fueron casi siempre puestas por sus respectivas escuelas en el centro de su forma de budismo. Así dichas doctrinas recibieron más atención y fueron consideradas de la mayor importancia, mientras que las demás doctrinas ocupaban un lugar periférico o incluso desaparecían casi totalmente. No es sorprendente, pues, que aun el estudiante de las escuelas budistas más imparcial descubra entre ellas casi siempre oposición mutua y contradicción, en vez de acuerdo y armonía. Existen diferencias respecto a la doctrina como existe también la variedad de instituciones; no se puede pasar por alto este hecho. Por supuesto hay quien se da cuenta de estas diferencias sin haber transcendido su punto de vista intelectual. ¿Qué cabría esperar de ellos sino una reacción fuerte y el aumento de su creencia fanática en la verdad exclusiva y la autenticidad de la tradición de su escuela?
Los theravadines modernos insisten en que el progreso en el camino depende únicamente del esfuerzo propio. Con gran elocuencia exponen que cada hombre es su propio salvador. Para ellos cada cual es el arquitecto de su propia fortuna, el que dirige su alma propia, el maestro de su destino –el cielo y el infierno, la creación de nuestras acciones buenas y malas–. En sus exposiciones, el Buda es simplemente el guía que nos señala el camino, el cual, no nos queda más remedio que recorrerlo con nuestro propio esfuerzo. El Buda es como el maestro en la escuela (comparación que gusta mucho a los exponentes del theravada moderno) que nos explica en la pizarra un problema algebraico difícil pero que, desafortunadamente, no puede darnos ni aun la inteligencia necesaria para hacer una suma. Uno de sus citas favoritas es la estrofa 165 del Dhammapada que dice así:
“El mal lo hace tan sólo uno mismo, por medio del propio ser nos corrompemos; el mal es abandonado por uno mismo, por medio del propio ser nos purificamos. La pureza y la impureza depende de uno mismo. No hay hombre que purifique a otro”.
La escuela Jodo Shin rechaza esta doctrina individualista y la califica de herejía horrenda. En esta escuela, la emancipación no depende de nuestro propio esfuerzo sino de la gracia del Buda Amitabha; intentar salvarse por sí mismo es tan ridículo como tratar de elevarse en el espacio tirándose de los cordones de los zapatos. Para el Jodo Shin, las buenas acciones, en vez de ayudarnos a salvarnos, intensifican el sentimiento del ser individual y, así, obstruyen el poder de la gracia de Amitabha. De ahí el paradójico dicho, tan popular para el Jodo Shin como el Dhammapada para el Theravada: “El hombre bueno será salvado. ¡Aún con más motivo será salvado el hombre malo!”. Según el Jodo Shin no hemos de esforzarnos en ganar, sin ayuda, la Iluminación en este mundo y en esta vida. En cambio lo que debemos hacer es invocar el nombre de Amitabha con el corazón lleno de amor y de fe y rogarle para que nazcamos en Sukhavati, la Tierra del Éxtasis que El estableció en el Oeste.
No es menos extrema la diferencia que existe, con respecto a la Moralidad, entre ciertas escuelas tántricas y otras que no lo son. Aunque para ambos tipos de escuelas las observaciones éticas tienen una función instrumental y un valor relativo, su reconocimiento de este hecho se hace desde posiciones tan distantes que lo que en efecto se da es una divergencia de opiniones radical. Para las escuelas que no son tántricas, el hecho de que la Moralidad sea uno de los medios para la Iluminación aumenta su importancia, en vez de disminuirla; ya que con la ausencia de los medios el logro de la meta es imposible. La Moralidad es pues, en este razonamiento, no sólo un medio, sino un medio indispensable para la Iluminación, por lo tanto su valor es absoluto. Algunas de estas escuelas se esfuerzan en conseguir la observancia rígida tanto de los preceptos principales como de las obligaciones monacales menores. Muchas de estas obligaciones carecen realmente de significado ético, pero son seguidas muy estrictamente porque son parte de la concepción budista tradicional de la Moralidad.
Contra este punto de vista, que puede convertirse fácilmente en formalismo ético totalmente inflexible, los seguidores de varias escuelas tántricas objetaron que la Moralidad es sólo un medio y no un objetivo en sí, por lo que su valor no puede ser absoluto sino relativo. Para ellos el único valor absoluto es la Compasión; incluso la Sabiduría es un medio para alcanzar ese supremo objetivo. Además dichas escuelas tántricas señalan que las medicinas, aun si son indispensables cuando estamos enfermos, se tiran a la basura cuando la salud se ha restablecido. Así pues, los Seres Perfectos, al haber obtenido la Iluminación completa por medio de las observancias éticas, no tienen ya necesidad de ellas y, por consiguiente, actuaran, según las circunstancias, de forma “moral” o “inmoral”. La única preocupación del Ser Perfecto es el bienestar de todas las criaturas y por ello está dispuesto a sacrificar cualquier cosa. El no se acobarda ante la violación aparente de un precepto ético si con ello ayuda a progresar aun tan sólo a un ser. No duda en cometer lo que para la persona no iluminada sería una falta mortal, incluso si eso perjudica su reputación de santo (una de las trabas más sutiles para el progreso espiritual) e incurre en la reprobación de la sociedad. Las biografías de muchos de los maestros tántricos están llenas de episodios en que el protagonista quita la vida a animales e incluso a seres humanos, se apropia de lo que no le pertenece, hace el amor, dice mentiras y toma bebidas fuertes hasta el punto de embriagarse. Atrás parecen quedar la sobriedad y el comedimiento. Atrás queda el empeño casi ridículo de salvar las apariencias frente al mundo, pero no en el espejo de la propia conciencia, lo que caracteriza a los seguidores de otras escuelas. Si las escuelas tántricas tratan los preceptos principales con tal falta de veneración, es de esperar que descarten las obligaciones monásticas menores, así como la idea del formalismo de la vida religiosa. Las pretensiones de respetabilidad son abandonadas; se desprecia la dignidad, el decoro e incluso lo que ordinariamente se considera decente. En lugar de la noble apariencia y los modales refinados del verdadero monje vemos la conducta salvaje de un grupo de vagabundos. Entre las escuelas que no son tántricas la apariencia de santidad es fácilmente alcanzada incluso por aquellos que están muy lejos de ella. En algunas escuelas tántricas es al revés: lo más santo tiene la apariencia de lo menos santo.
No es difícil ver que la doctrina del relativismo ético está plagada de peligros. La debilidad humana puede resultar en la disposición a creer que puesto que los Seres Perfectos cometen en ciertas ocasiones actos “inmorales”, uno que comete dichos actos es un Ser Perfecto. Además también puede llegar a pensarse que la forma más rápida de alcanzar la Iluminación es no cumplir con los preceptos. En las escuelas tántricas se encuentra también a aquellos que siguen la letra de la tradición en vez de su espíritu. Sea cual sea nuestra actitud respecto al relativismo ético, se ha de reconocer que en la forma extrema en que lo he descrito no es lo más común entre todas las escuelas tántricas, la mayoría de ellas son tan exigentes en sus requisitos éticos como las demás escuelas.
Este tipo de diferencias no es cosa poco frecuente en el budismo. Los dos casos algo extremados que he descrito no son nada excepcional e ilustran los cientos de divergencias de opiniones existentes sobre asuntos doctrinales, de los cuales algunos son de importancia fundamental. Pronto descubre con asombro el estudiante del Dharma que mientras que para una escuela los dharmas son realidades, para otra son meramente palabras; de un lado, es exhortado a esforzarse con diligencia para alcanzar su propia salvación, del otro, a dedicar su vida a la emancipación de todos los seres; para una escuela el Buda fue simplemente un hombre que alcanzó la Iluminación, para otra, El es la Realidad Misma, iluminada y totalmente transcendental y eterna en forma humana; de un lado se nos dice que la Meditación y la Sabiduría son inseparables, que con el logro de la primera se obtiene automáticamente la segunda, del otro lado hay escuelas que niegan esto alegando que la Meditación no está necesariamente asociada a la Sabiduría; hay quien defiende el vegetarianismo y quien permite el consumo de carne; la definición de la Realidad es para una escuela la consciencia absoluta, para otra la vacuidad completa; en algunas enseñanzas el Nirvana y el Samsara son idénticos, en otras la dualidad irreductible; en una zona encontramos las ordenes monásticas y el celibato, en otra la asociación de sacerdotes casados. Y así sucesivamente sigue un catálogo sin final.
Siendo tan numerosas las divergencias tanto en la religión institucional como en la personal, y siendo las divergencias tan radicales, cabría pensar que es imposible hablar del budismo. Sería fácil llegar a la conclusión de que se trata de un número de movimientos religiosos prácticamente independientes y teóricamente más o menos budistas: ¿Hay un budismo o varios? La uniformidad externa obviamente no existe. No se da tampoco siempre la unidad en la Doctrina. ¿Cuál es, entonces, la base fundamental de la unidad del budismo?
